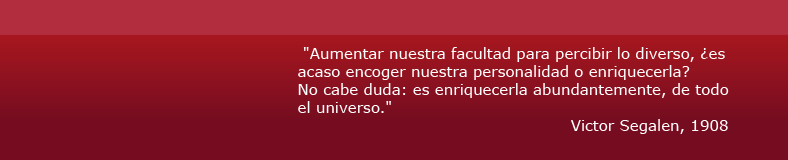Imprimir  |
|


El criollo haitiano: Un lento ascenso en potencia
Publicado por Fritz Berg Jeannot el June 1, 2011
Por Fritz Berg Jeannot, educador y especialista de literaturas francófonas y de políticas lingüísticas, educativas y culturales en el seno del Grupo de Investigación y de Desarrollo Imaginescence, en Puerto Príncipe, Haití.
 El criollo, lengua materna de todos los haitianos, (más de 8 millones de hablantes), acusa desde la creación del país en 1804 un déficit estatutario notable: está confinado al campo de lo familiar en favor de francés, hablado sin embargo solamente por el 5 a 10 % de la población.
El criollo, lengua materna de todos los haitianos, (más de 8 millones de hablantes), acusa desde la creación del país en 1804 un déficit estatutario notable: está confinado al campo de lo familiar en favor de francés, hablado sin embargo solamente por el 5 a 10 % de la población.
Una lengua minimizada
Durante mucho tiempo, el criollo no ha sido considerado como una lengua. Los términos utilizados para designarlo lo desvalorizaban: “habla regional”, “dialecto”, “hablar»… Proscrito en los servicios públicos, en la iglesia, en la prensa, en la escuela, en la época no era escrito ni codificado. Las raras tentativas de escritura en criollo fueron llevadas en un grafismo aleatorio y afrancesado.
Así, el criollo era considerado como inapto para asumir funciones sociales importantes, y ningún ciudadano haitiano buscando lo reconocimiento experimentaba la necesidad de un mejor estatus hacia esta lengua. En tales condiciones, los monolingües de habla criolla acabaron por desear el dominio del francés para sus niños.
El criollo en la educación
La idea de utilizar el criollo como instrumento de enseñanza remonta a cerca de dos siglos, en 1816 con un primer proyecto de integración, al cual ninguna continuación se consagra. Luego, en los años 1930, la idea resurge y es defendida como necesaria y factible, antes de ser retomada por la UNESCO en el curso de los años 50.
Paralelo (1930-1960), varios investigadores dedican estudios a la lengua, pretendiendo darle un sistema de ortografía y estudiar sus formas y estructuras. Estos trabajos contribuyen creando una ciencia del criollo y haciendo disponibles soportes que le permiten ser lengua de enseñanza.
Las propuestas educativas en criollo, ignoradas por el Estado durante mucho tiempo, acaban por interesar a grupos privados, que inician programas escolares en este sentido. Estas experiencias piloto tocan por fin al Ministerio de la Educación Nacional, que implementa al principio de los años 80 la Reforma Bernard, nombre de un ministro del régimen de Jean-Claude Duvalier. Pero esta introducción oficial del criollo en la escuela es mal percibida por una parte de las clases populares, que ven en esto una nueva tentativa de las autoridades haitianas de encerrar más a sus niños en un universo despreciado.
Sea lo que sea, el criollo llega en el curso de los años a invertir cada vez más espacio en los programas educativos, en las aulas, en los patios de recreo y en los medios de comunicación, particularmente en la radio a partir de 1986.
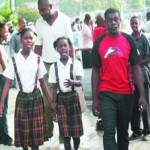
Un reconocimiento legal vacilante y ambiguo
El legislador haitiano ignoró el criollo durante 160 años, pero después de estas décadas de mutismo, la Constitución de 1964 introduce el artículo 35: el estatuto de lengua oficial de francés es confirmado, pero el uso del criollo es permitido por fin en el espacio jurídico, solamente en ciertos “casos” y bajo ciertas “condiciones”, que siguen siendo vagas. Todas las interpretaciones son entonces autorizadas, todos los olvidos también.
Este artículo constituye sin embargo el punto de partida de la evolución estatutaria de la lengua, que luego tuvo una promoción al nivel de lengua connacional en la Constitución de 1983 y cooficial, junto con el francés, en la de 1987.
A pesar de todo, el criollo deberá esperar otros textos jurídicos para ver su reconocimiento legal evolucionar más antes, y sobre todo medidas concretas de aplicación de las leyes que lo conciernen. Porque en Haití, las leyes no faltan, es su ejecución la que a menudo hace falta cruelmente…
La responsabilidad de los escritores en el reconocimiento del criollo
Desde los años 1830, la necesidad de una lengua destinada a traducir el imaginario haitiano se impuso al escritor. En el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los adeptos de este ideal comenzaron a “haitianizar” el francés en sus escritos, integrando numerosos términos, expresiones y réplicas en criollo.
Es luego en el transcurso de los años 50 que emerge una verdadera literatura en criollo, con publicaciones regulares: colecciones de poemas (Diacoute, 1953; Rosaire couronne sonnets (Rosario corona sonetos), 1964; Konbèlann, 1976), obras de teatro etc.
Vemos también emerger traducciones de cuentos de la literatura mundial o textos filosóficos y políticos: Antigone creole, 1953; Oedipe Roi, 1953; Pèlen tèt, 1979; Prens la, 2009, Ti Prens la, 2010).
Relegado a un segundo plano durante más de un siglo, el criollo sacó así provecho del interés de escritores, de investigadores, de religiosos y de educadores. Sus iniciativas y posiciones contribuyeron haciendo evolucionar la percepción general de la lengua, sin embargo no lo liberaron de las persistencias de prejuicios en contra de él.
Las perturbaciones sociopolíticas de los años 1980 favorecieron por otro lado su extensión, pero si está lejos de ser amenazado en su existencia, el criollo sufre ahora de la competición múltiple de las lenguas internacionales como francés y sobre todo el inglés y el español.