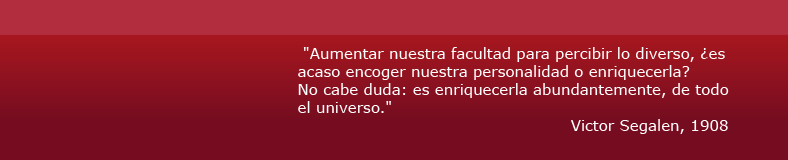Imprimir  |
|


Del monolingüismo popular tradicional al monolingüismo de lengua de Estado: un obstáculo para el plurilinguismo
Publicado por Denis Costaouec el March 1, 2011
 Denis Costaouec es profesor HDR en lingüística y fonética generales en la universidad París Descartes y miembro del laboratorio SeDyl (CNRS, Inalco, IRD). Trabaja actualmente en México en el único pueblo donde se habla el ixcateco, una lengua de la familia otomangue gravemente amenazada con desaparecer.
Denis Costaouec es profesor HDR en lingüística y fonética generales en la universidad París Descartes y miembro del laboratorio SeDyl (CNRS, Inalco, IRD). Trabaja actualmente en México en el único pueblo donde se habla el ixcateco, una lengua de la familia otomangue gravemente amenazada con desaparecer.
En mis actividades de lingüista de terreno (Paraguay, Bretaña, México), a menudo he estado confrontado con situaciones donde las poblaciones pasaron de un monolingüismo tradicional (en tal variedad de guaraní, en bretón o en una lengua de la familia otomangue) a un monolingüismo en la lengua del Estado (español o francés), a través de un período bastante breve (2 o 3 generaciones) de bilingüismo sufrido y problemático.
Se trata de casos bastante comunes para que uno se fije en ellos, y defiendo pues aquí la tesis según la cual existen en el mundo numerosas situaciones de monolingüismo popular ancestral que parecen favorecer a menudo el abandono de la lengua primera en el caso del bilingüismo impuesto. Este proceso conduce en general a un nuevo monolingüismo en la lengua dominante.
En primer lugar debemos considerar el monolingüismo sostenible como la realidad diaria de las masas populares en ciertas regiones del mundo.
Ciertas situaciones locales descritas como bilingües o plurilingües enmascaran de hecho un monolingüismo dominante: era el caso por ejemplo en el Imperio otomano donde coexistían numerosos grupos lingüísticos, repartiéndose el mismo espacio, a veces los mismos pueblos, en una organización social esencialmente fundada sobre las distinciones religiosas, sin voluntad de unificación lingüística.
Por eso, este contexto favorable para el plurilinguismo dio a luz a una gran diversidad de situaciones: aparte de los vendedores y los notables que dominan varias lenguas como el turco, los campesinos pobres – y las mujeres particularmente-viven en una situación de monolingüismo local de la cual hablan diferentes crónicas, e incluso estudios recientes.
En tales situaciones, sólo algunos individuos se encuentran comprometidos en relaciones sociales que imponen un contacto con la lengua del poder o con otras lenguas. El resultado más común es que la mayoría de la población es monolingüe: cuando nada en la vida diaria necesita contactos con poblaciones de lengua diferente, el monolingüismo es la respuesta adecuada y suficiente a las necesidades sociales de comunicación
Debemos desde ahora tomar la medida de este monolingüismo sostenible en la visión del mundo que desarrolla, en el sentimiento de unicidad lengua-mundo que induce. Podemos comprender el estremecimiento, el traumatismo probablemente, que constituye la irrupción de otra lengua en esta construcción compleja. En estas situaciones, la imposición de la segunda lengua, a menudo la del poder de Estado o del invasor, crea una situación conflictiva y perturbadora. La lengua primera es desvalorizada bajo los ojos de los que la hablaban, el aprendizaje de la lengua 2 se hace de manera muy desigual, su dominio es insuficiente, lo que está socialmente estigmatizado. Tal bilingüismo impuesto se siente entonces perturbador y nefasto.
El resultado regularmente observado de la desigualdad de estatus entre ambas lenguas, que refleja una desigualdad de estatus políticos y económicos entre fracciones de la población, es el abandono de la lengua primera en beneficio de un nuevo monolingüismo, esta vez en la lengua dominante.
La política del bien de los Estados-nación no hizo más que reforzar esta tendencia al monolingüismo popular imponiendo un monolingüismo en la lengua oficial llamada a sustituirse en las lenguas autóctonas en todos los aspectos de la vida social. El éxito del monolingüismo de Estado se funda pues también sobre las tradiciones de monolingüismo local.
Podemos sacar de estas reflexiones las conclusiones siguientes si queremos instalar políticas de promoción del plurilinguismo que se dirijan hacia los pueblos y no solamente a las clases dirigentes y a las categorías sociales influyentes: toda promoción del plurilinguismo debe tomar en consideración las situaciones descritas, y su lógica propia, que se puede resumir en esta realidad sociolingüística mayor: la práctica de las lenguas depende de la necesidad social que se tiene.
No se puede pues solamente contar con un discurso que valoriza el plurilinguismo “en sí”, incluso con argumentos democráticos (rechazo de las desigualdades vinculadas con el dominio de una sola lengua, defensa de la diversidad cultural, el aumento de autonomía, movilidad facilitada tanto en el plano social como geográfico, etc.). La promoción del plurilinguismo destinado a las clases populares no puede satisfacerse con la argumentación destinada a las clases directamente comprometidas en los intercambios internacionales, la construcción europea, la mundialización de los intercambios. No puede limitarse a la promoción de ciertas lenguas de Estado (francés, alemán, español) contra la omnipresencia del inglés.
Para ser comprendida y ser aceptada, la promoción del plurilinguismo debe integrar la promoción de “otras” lenguas: las lenguas de la inmigración como las lenguas regionales.